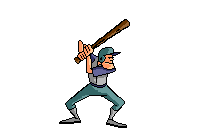Retomo el tema de mi familia y paso a contarles en las condiciones en que vivíamos o más bien subsistíamos. Nuestra situación antes del triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959, se diferenciaba muy poco de la del resto de los humildes de esta Isla, la Mayor de las Antillas, bañada por las cálidas aguas del Mar Caribe, aunque su costa norte recibe los embates del inmenso Océano Atlántico.
Digo que se diferenciaba muy poco, porque realmente no era del todo igual, atendiendo al hecho de que mi padre era obrero ferroviario, algo así como un privilegio, como también lo era ser empleado de un ingenio azucarero, de un Banco o de las compañías eléctrica y telefónica, por ejemplo.
Pero como ya les he contado, mi padre tenía grandes responsabilidades con la casa de su progenitora y apoyaba económicamente también a dos de sus hermanas, a mi abuela materna y a otras personas del barrio cuyo modo de vida rayaba lo precario.
Como cientos de miles de familias cubanas, la nuestra vivía en uno de los llamados bohíos urbanos de la época: Una casa con paredes de tablas procedentes de las maderas más baratas, techo de guano y colgadizo o zaguán de zinc; que constaba de sala, comedor, cocina, una habitación amplia y una pequeña.
Así expresado pudiera considerarse una casa confortable para nuestra condición, pero debo agregar que no tenía piso, es decir que se fabricó en tierra limpia, solo se contaba con dos camas de hierro, una mesa y seis asientos, y un fogón para cocinar cuyo combustible era el carbón vegetal; nada de armario, alacena u otros muebles necesarios.
Nuestra humilde casa no tenía servicio de agua, como ninguna en la entonces pequeña ciudad de Victoria de Las Tunas. A falta de alcantarillado y lo mismo que la mayoría, se excavó un hueco en el fondo del patio que se convirtió en excusado o letrina; mientras en el otro extremo se construyó un pozo criollo, que, por suerte, nos ofreció un agua dulce y pura.
Tener casa no fue cosa fácil para mis padres, quienes deambularon agregados por las de mis abuelas paterna y materna, de una hermana del viejo y en dos o tres precarias viviendas alquiladas. Cuando tuvimos casa propia, el 29 de abril de 1947, el primogénito que era yo, estaba a punto de cumplir los cinco años y ya habían nacido, mi única hermana, Blanca Fe; Francisco José, el tercero y Luis Orlando, el cuarto que solo tenía 40 días de nacido.
Por supuesto, en la cama adicional a la del matrimonio, debíamos dormir los tres primeros hijos y el cuarto, prácticamente recién nacido en la correspondiente hamaca, confeccionada con sacos en los cuales se embasaba la harina de trigo o de Castilla, como se le decía y se le dice aún en buena parte de América.
Después nació Valentín Salvador, el quinto, quien pasó a la hamaca en tanto Luis Orlando fue a ocupar un espacio ¿? en la cama mencionada y ese mismo relevo ocurrió cuando vino al mundo el último de mis hermanos, Amado.
En nuestra casa no había servicio de electricidad, porque al entonces incipiente barrio de Casa Piedra no llegaban las líneas de la pequeña planta generadora que apenas alcanzaba para el centro de la ciudad.
De tal suerte, la luz que acompañaba nuestras noches, la producía un aparato de carburo, mucho más limpia y clara que la de los consabidos candiles o chismosas, como también se le llama con su molesta humareda y el tizne que se apoderaba desde nuestros propios rostros hasta la ropa colgada en el ya olvidado esquinero del cuarto.
Los seis hermanos llegamos a dormir apiñados en aquella inolvidable cama de hierro, hasta que, cuando cumplió 12 años, en 1956, el viejo pudo regalarle una cama personal de madera a mi hermana Blanca, quien se instaló en el cuarto pequeño del zaguán.
Desde bien pequeños, nuestro padre nos enseñó a que no se debía vivir para comer, pero que era necesario comer para vivir. Como nuestra economía era tan limitada por las razones que ya expliqué, quedaba poco o nada para vestir y calzar bien o para comprar muebles. Todos teníamos solo lo indispensable para ir a la escuela o para exponer en las visitas domingueras a las casas de otros miembros de la familia grande: bisabuelos, abuelos y tíos.
Así transcurrieron los primeros años de mi existencia, en una casa muy humilde, con muchísimas privaciones, pero alumbrado por el ejemplo de mis padres: honestos, solidarios, dispuestos siempre a darle la mano a cualquiera que lo necesitara, en la medida de sus posibilidades y, sobre todo, enemigos de la opresión y la injusticia. Ah, pero llegó la Revolución y todo cambió, aunque eso es tema de otra reflexión. Espérela..
viernes, junio 23, 2006
viernes, junio 02, 2006
Muchas manos para una mano
Por Freddy Pérez Pérez
Lidiel vino al mundo con una sindactilia congénita (unión de dos dedos) en su mano izquierda.
Aunque el problema tenía respuesta médica en Cuba, pues el sistema de Salud Pública dispone de suficiente potencial científico para cualquier patología, la deformación no dejaba de preocupar a los padres del menor.
Cuentan sus progenitores, el licenciado en Economía Alcides Hidalgo Jorge y Alina Rosales Blanco, residentes en el poblado de Cayamas, Río Cauto, provincia de Granma, que su hijo fue sometido a esa intervención quirúrgica el 20 de abril último y evoluciona satisfactoriamente.
“El niño, argumenta su papá, estuvo ingresado varios meses en el hospital Frank País, de Ciudad de La Habana y el pediátrico Orlando de la Concepción y de la Pedraja, de Holguín, sin que se lograra ese propósito,
Anhelado desde el mismo nacimiento, pues cada vez que penetraba al salón de operaciones aparecían las crisis de asma, debido a la alergia que hacía, por rechazo a los olores fuertes.”
Pero el matrimonio no se dio por vencido y quiso “probar suerte” en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, y tanto los bronquios del infante de nueve años de edad, como las manos y el talento cómplices de los ortopédicos Fernando Reyes Bauzá, Hilario Peribáñez, Margarita Tejeda Rodríguez y el especialista Osbel Torres Romero, hicieron realidad, con mucha pasión, amor y entrega profesional, las aspiraciones de la familia, de no tener esa constante inquietud en el hogar.
Por fortuna, en el Pediátrico de Las Tunas no se resistió a los agentes contrarios a su asma, porque la operación fue ambulatoria, sin la necesidad de un ingreso, como en los tratamientos anteriores...
“Viviremos eternamente agradecidos de la labor tan humanitaria llevada a cabo por este valioso y abnegado grupo de profesionales de la Salud, que saben poner su ética médica y su decoro al servicio de la humanidad, igual que lo hizo la brigada médica cubana Henry Reeve en Paquistán, la Misión Barrio Adentro en la hermana República Bolivariana de Venezuela y en otras partes del mundo o de nuestro país.” exterioriza Alcides, visiblemente emocionado. No es para menos.
Tanto en el proceso de intervención quirúrgica primero y posteriormente en el período de convalecencia del infante, sus padres reconocen el cuidado esmerado que ofrecen los trabajadores del “Mártires de Las Tunas” a los pacientes y acompañantes en las consultas, el confort de la institución del MINSAP, la modestia de su colectivo en la prestación de los servicios, pues “no hemos escuchado ni una sola queja en las visitas realizadas.”
El pueblo, del cual somos parte, dice el agradecido granmense, selecciona y avala los buenos ejemplos que hemos querido distinguir en las páginas de 26 , por la utilidad de la virtud que enaltece a este conjunto de hombres y mujeres de batas blancas, con su actuar desinteresado, el prestigio y la imagen del sistema de Salud en esta provincia hermana...
Lidiel Hidalgo Rosales quiere se karateca y ortopédico, quizás ahora incentivado por lo que han hecho por él los especialistas de esa rama de las ciencias médicas.
Este muchacho, alumno de la escuela primaria Enrique Moreno, es inteligente, ágil, despierto e intranquilo, como millones de cubanos semejantes a él. Es un afortunado de nuestro proyecto social, solidario desde temprana edad con los hijos de otras patrias: La humanidad, al decir de José Martí.
Y lo confirma ese gesto, cuanto más el robusto educando se adentra por estos días entre consulta y consulta en las páginas del libro Los niños del infortunio, del escritor y poeta bolivariano Tarek William Saab, con sus poemas y narraciones olorosos a muerte, a tragedia, a espanto y desolación, dejadas por el sismo de octubre último, que destruyó a una parte de Paquistán, y la solidaridad fue tan alta como el Himalaya.
La lectura y acaricia de las imágenes de ese texto, quizás conduzcan al menor Lidiel a colegir que las distancias geográficas e idiomáticas se acortan, lo mismo para los menores paquistaníes Muna, Bicharat, Mohamed Fiaz, Bizema, Amma, Mahmud... o los amiguitos de su escuela o similares de la mayor de las Antillas, que viven la fortuna de poder aspirar a la conquista de sus propósitos...
El miércoles último, le fue retirado el vendaje a Lidiel, para comenzar los ejercicios de Fisioterapia, declaró el ortopédico Fernando Reyes, pues la mano recobró la normalidad tras la operación, “para que el niño y su familia continúen aplaudiéndoles a la vida.”
Lidiel vino al mundo con una sindactilia congénita (unión de dos dedos) en su mano izquierda.
Aunque el problema tenía respuesta médica en Cuba, pues el sistema de Salud Pública dispone de suficiente potencial científico para cualquier patología, la deformación no dejaba de preocupar a los padres del menor.
Cuentan sus progenitores, el licenciado en Economía Alcides Hidalgo Jorge y Alina Rosales Blanco, residentes en el poblado de Cayamas, Río Cauto, provincia de Granma, que su hijo fue sometido a esa intervención quirúrgica el 20 de abril último y evoluciona satisfactoriamente.
“El niño, argumenta su papá, estuvo ingresado varios meses en el hospital Frank País, de Ciudad de La Habana y el pediátrico Orlando de la Concepción y de la Pedraja, de Holguín, sin que se lograra ese propósito,
Anhelado desde el mismo nacimiento, pues cada vez que penetraba al salón de operaciones aparecían las crisis de asma, debido a la alergia que hacía, por rechazo a los olores fuertes.”
Pero el matrimonio no se dio por vencido y quiso “probar suerte” en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, y tanto los bronquios del infante de nueve años de edad, como las manos y el talento cómplices de los ortopédicos Fernando Reyes Bauzá, Hilario Peribáñez, Margarita Tejeda Rodríguez y el especialista Osbel Torres Romero, hicieron realidad, con mucha pasión, amor y entrega profesional, las aspiraciones de la familia, de no tener esa constante inquietud en el hogar.
Por fortuna, en el Pediátrico de Las Tunas no se resistió a los agentes contrarios a su asma, porque la operación fue ambulatoria, sin la necesidad de un ingreso, como en los tratamientos anteriores...
“Viviremos eternamente agradecidos de la labor tan humanitaria llevada a cabo por este valioso y abnegado grupo de profesionales de la Salud, que saben poner su ética médica y su decoro al servicio de la humanidad, igual que lo hizo la brigada médica cubana Henry Reeve en Paquistán, la Misión Barrio Adentro en la hermana República Bolivariana de Venezuela y en otras partes del mundo o de nuestro país.” exterioriza Alcides, visiblemente emocionado. No es para menos.
Tanto en el proceso de intervención quirúrgica primero y posteriormente en el período de convalecencia del infante, sus padres reconocen el cuidado esmerado que ofrecen los trabajadores del “Mártires de Las Tunas” a los pacientes y acompañantes en las consultas, el confort de la institución del MINSAP, la modestia de su colectivo en la prestación de los servicios, pues “no hemos escuchado ni una sola queja en las visitas realizadas.”
El pueblo, del cual somos parte, dice el agradecido granmense, selecciona y avala los buenos ejemplos que hemos querido distinguir en las páginas de 26 , por la utilidad de la virtud que enaltece a este conjunto de hombres y mujeres de batas blancas, con su actuar desinteresado, el prestigio y la imagen del sistema de Salud en esta provincia hermana...
Lidiel Hidalgo Rosales quiere se karateca y ortopédico, quizás ahora incentivado por lo que han hecho por él los especialistas de esa rama de las ciencias médicas.
Este muchacho, alumno de la escuela primaria Enrique Moreno, es inteligente, ágil, despierto e intranquilo, como millones de cubanos semejantes a él. Es un afortunado de nuestro proyecto social, solidario desde temprana edad con los hijos de otras patrias: La humanidad, al decir de José Martí.
Y lo confirma ese gesto, cuanto más el robusto educando se adentra por estos días entre consulta y consulta en las páginas del libro Los niños del infortunio, del escritor y poeta bolivariano Tarek William Saab, con sus poemas y narraciones olorosos a muerte, a tragedia, a espanto y desolación, dejadas por el sismo de octubre último, que destruyó a una parte de Paquistán, y la solidaridad fue tan alta como el Himalaya.
La lectura y acaricia de las imágenes de ese texto, quizás conduzcan al menor Lidiel a colegir que las distancias geográficas e idiomáticas se acortan, lo mismo para los menores paquistaníes Muna, Bicharat, Mohamed Fiaz, Bizema, Amma, Mahmud... o los amiguitos de su escuela o similares de la mayor de las Antillas, que viven la fortuna de poder aspirar a la conquista de sus propósitos...
El miércoles último, le fue retirado el vendaje a Lidiel, para comenzar los ejercicios de Fisioterapia, declaró el ortopédico Fernando Reyes, pues la mano recobró la normalidad tras la operación, “para que el niño y su familia continúen aplaudiéndoles a la vida.”
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)