Después, le gané 5 X 3 a la novena de Banes, la cual
logró el subtítulo nacional en representación de Oriente en la final oficial de
la Liga de Los
Cubanitos, efectuada en La
Habana, además de que me mantuve invicto desde el box de una
versión infantil, creada por los muchachos del reparto Casa Piedra, del
conjunto del cemento Titán. Aquel grupo de niños, del que fui mánager-jugador,
logró éxitos increíbles, incluso frente a selecciones de adultos de la ciudad y
de los barrios rurales cercanos.
Ese propio año y justo el día
antes de comenzar el campeonato señalado, ocurrió un hecho de vital importancia
para mi futuro, cuando realicé con éxito el examen final tras el cual recibí mi
título de mecanógrafo, extendido por la Institución Nacional
de Comercio, de Camagüey, luego de cuatro meses de estudios, costeados por mi
querida madre, quien a puño limpio, lavó la ropa de toda la familia de la
profesora Genoveva Sández.
En aquella época los amantes de
la pelota en Cuba teniamos preferencia por alguno de los cuatro equipos que animaban
el torneo invernal de la Liga Profesional
con asiento en el Gran Estadio del Cerro: Leones rojos de La Habana, Alacranes azules de
Almendares, Tigres anaranjados de Marianao y Elefantes verdes de Cienfuegos.
La mayoría de los fanáticos eran
partidarios de Habana y Almendares, los llamados eternos rivales. Yo era
almendarista ciento por ciento, como todos en mi casa y uno de mis grandes
sueños era poder presenciar, desde las gradas de El Coloso del Cerro, un
encuentro entre Leones y Alacranes, los máximos ganadores de gallardetes,
especialmente a partir de la etapa posterior a la inauguración del Gran Estadio
en 1946.
Mi padre, Juan Batista, quien
fuera un excelente jugador de pelota, inicialmente de jardinero y en su mayoría
de edad como lanzador zurdo reconocido, poseía una sensibilidad a toda prueba,
amaba a su familia entrañablemente y concibió que, mis resultados en 1957 bien
merecían un buen regalo, por lo que planificó, sin decirlo a nadie, premiarme
para mi cumpleaños 15 el 9 de octubre, con un viaje a La Habana para ver un doble
juego dominical en el estadio de El
Cerro.
Aquel regalo significaba un gran
esfuerzo económico para la familia, pese a que en su condición de empleado del
Ferrocarril, mi padre viajaba gratis y además, tenía derecho a solicitar, con
tiempo, un pase para cualquiera de los suyos, en este caso para mi. Una semana
antes me dio la noticia que motivó una alegría sin límites, aumentada porque me
compraron camisa, pantalón y zapatos nuevos para lo que sería una gran
aventura.
Tengo muy buena memoria, sin
embargo, nunca he podido recordar la fecha exacta de aquel inolvidable domingo
en El Cerro. La temporada apenas comenzaba y después de la llegada el sábado en
la mañana y aprovechar para visitar casas de familia, llegó el gran momento
cuando arribamos al estadio alrededor de las 11:30 ante meridiano, temprano
para un doble juego a base de Cienfuegos-Marianao y Habana-Almendares.
Era un día absolutamente invernal.
El viento frío batía fuerte del norte y poco después de iniciarse el primer
choque a la 1:00 de la tarde, arrancó una fina llovizna que amenizó toda la
jornada, pero sin provocar la suspensión de las acciones. No recuerdo quien
ganó entre Elefantes y Tigres, pero sí que, a falta de un buen abrigo, la baja
temperatura me produjo un fuerte dolor en la espalda, el cual soporté
estoicamente ante la expectativa de ver ganar a mi equipo preferido.
Comenzó el plato fuerte. La
primera sorpresa que tuve fue que por los Leones abrió el zurdo estadounidense
Joe Hatteng, que lo había hecho por los Alacranes en la temporada anterior,
quien tendría de rival a otro siniestro,
Miguel Cuéllar, el mismo que después brilló sobremanera durante la década del
60 del pasado siglo, especialmente con los Orioles de Baltimore en las Grandes
Ligas.
Fue uno de los días más tristes
de mi vida: Joe Hatteng se ensañó con sus antiguos compañeros y les colgó nueve
argollas, en tanto que los Leones marcaron cuatro veces frente al pitcheo azul,
que incluyó la presencia, como relevista, de mi ídolo tunero, Orlando Peña, a
quien le llamaban El Guajiro, menos mal que en aquella oportunidad no subió a
la lomita, nuestro lanzador supremo, otro guajiro, el de Laberinto, el Premier,
Conrado Marrero.
El desconsuelo fue enorme, no
podía contener las manifestaciones de disgusto, pero reflexioné y lo tomé por
el lado positivo: Había tenido la oportunidad de conocer la capital con su
Capitolio, los altos edificios, las grandes avenidas, su majestuoso estadio y
pude ver, de bien cerca, a los mejores peloteros del país, especialmente a los
que defendían el color azul de mi querido Almendares.
Fue un cumpleaños feliz, pero no
puedo negar que el regalo resultó triste desde el punto de vista deportivo y,
sobre todo, porque durante muchísimos años, los amigos me espetaban: “Qué clase
de chasco, mira que viajar más de 600 kilómetros para
ver cómo le daban nueve ceros a tu equipo favorito” Y sí que tenían razón,
¿verdad?

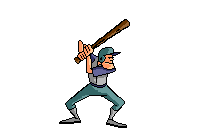
No hay comentarios:
Publicar un comentario